El prisionero (de "Almarios en alquiler")
Tres golpes en la
puerta interrumpieron la concentración del militar. Pensaba. La imagen de la
niña de dos años, jugueteando con los pelos de su barba, se disolvió en el aire
con el primer golpe. Una risita de cristal dio un par de vueltas más en su
cabeza antes de resonar la última llamada contra la puerta.
Zahavy se miró en
el espejo, irguió la espalda y respiró con deleite el humo del incienso, antes
de emitir el permiso: ¡Adelante! Su
mirada se detuvo en la suciedad de un cuerpo medio oculto tras el soldado que
le saludaba con una mano, mientras sostenía el picaporte con la otra. Detrás de
estos, dos soldados más esperaban en posición de atención, pero el oficial no
se fijó demasiado en ninguno. Estaba acostumbrado a este tipo de estampa. Rara
vez se detenía a examinar a los arrestados, pero en ese momento, con la frescura
de su bebé acariciando todavía su recuerdo, la mente le planteó una insólita
faena: invadir la intimidad del terrorista, en busca del alma. Saber si había
una, dentro del ser repulsivo que amenazaba la paz de su retoño. ¡Levanta la cabeza! Ordenó a la vez que
cubría levemente la nariz, con el dorso del dedo índice. Apenas soportaba el
hedor a sudor rancio, que aquel cuerpo emanaba.
Ni un animal bañado en sus heces, sería capaz de provocar el asco que en
ese momento violentaba sus entrañas. Sintió deseos de patearlo. Que algo tan
inmundo fuera capaz de poner en peligro la frágil vida de su hija, de su
esposa, de cientos de fieles que confiaban en él para rescatar lo que por
designios divinos les correspondía, la tierra prometida, le parecía más
ultrajante que nunca. Se puso de pie. ¡Que
la levantes! exigió.
 Ninguna prisa movió
el despojo que coronaba el cuerpo del reo. Lento, cual caravana que confronta
polvareda, se alzó el rostro ennegrecido del prisionero hacia la voz que
exorcizaba sus demonios. El militar
valiente, atrevido, insuflado por el poder de su dios, urgía la mirada pagana
en busca del alma asesina, si es que
estos engendros tienen una, mientras exponía la suya en tal batalla. No
tuvo que pelear mucho para ganar acceso, tan pronto la mirada oscura se posó en
la del oficial, un manto de dolor lo atrapó despiadado, paralizando su voluntad
por completo. No supo cómo, ocupó Zahavy
el cuerpo que momentos atrás no hubiera tocado. La mente del impío era ahora suya.
O justo al revés, el otro lo poseía. Sentía lo que el otro, como si ambos
fueran uno. Vibró su corazón, al escuchar la voz de una joven mujer embarazada
que sin ser su esposa, de una manera extraña sí lo era. Fijó la vista en la
amorosa criaturita que lo llamaba padre, era una niña de cuatro años, de
cabello marrón y ojos oscuros. Traía en su manita un pedazo de sardina. Zahavy
recordaba haber pescado en la madrugada, antes de comenzar el bombardeo. ¿Pescar? ¿Él, pescar? ¿Cada vez es más difícil comer, recordó
el militar como si le constara. La niña estaba hambrienta, él podía sentir el crujir de las tripitas en la
barriga, pero estaba tan feliz al verlo, que le alcanzaba su bocado para
compartirlo como si abundara la cena en sus días. Una tibia ola de amor lo
llenó y sonrió.
Ninguna prisa movió
el despojo que coronaba el cuerpo del reo. Lento, cual caravana que confronta
polvareda, se alzó el rostro ennegrecido del prisionero hacia la voz que
exorcizaba sus demonios. El militar
valiente, atrevido, insuflado por el poder de su dios, urgía la mirada pagana
en busca del alma asesina, si es que
estos engendros tienen una, mientras exponía la suya en tal batalla. No
tuvo que pelear mucho para ganar acceso, tan pronto la mirada oscura se posó en
la del oficial, un manto de dolor lo atrapó despiadado, paralizando su voluntad
por completo. No supo cómo, ocupó Zahavy
el cuerpo que momentos atrás no hubiera tocado. La mente del impío era ahora suya.
O justo al revés, el otro lo poseía. Sentía lo que el otro, como si ambos
fueran uno. Vibró su corazón, al escuchar la voz de una joven mujer embarazada
que sin ser su esposa, de una manera extraña sí lo era. Fijó la vista en la
amorosa criaturita que lo llamaba padre, era una niña de cuatro años, de
cabello marrón y ojos oscuros. Traía en su manita un pedazo de sardina. Zahavy
recordaba haber pescado en la madrugada, antes de comenzar el bombardeo. ¿Pescar? ¿Él, pescar? ¿Cada vez es más difícil comer, recordó
el militar como si le constara. La niña estaba hambrienta, él podía sentir el crujir de las tripitas en la
barriga, pero estaba tan feliz al verlo, que le alcanzaba su bocado para
compartirlo como si abundara la cena en sus días. Una tibia ola de amor lo
llenó y sonrió.
De momento, así, sin más aviso, un misil
golpeó con violencia. Todavía sin poder preguntarse qué había sucedido, un
segundo misil irrumpió, levantando la tierra en todas direcciones. Cuando el
polvo comenzó a disiparse, Zahavy pudo ver los huesos de los dedos de su niña,
en el suelo, separados del resto de la mano. Un poco más allá, unos ojazos
oscuros prendidos a él parecían preguntarle por qué no había agarrado el pedazo
de sardina que le extendía… Aunque realmente no preguntaban nada, porque nada
había dentro de ellos, solo el poco de luz que la muerte todavía arrebataba,
frente a los suyos. Zahavy sintió el dolor en sus propias entrañas. Fue como si
le arrancaran el corazón de un zarpazo, sin matarlo, para que la tortura se
volviera intolerable. Preso de la
angustia clamó por su esposa. ¡Soad!
la llamaba, como si supiera su nombre.
¡Soad, la niña! Gritó al encontrar a la amada bajo los escombros. Los ojos de su mujer estaban abiertos… lo
mismo que su vientre. Una imagen infernal le arrebató cualquier deseo de seguir
sobre la tierra. La angustia se tornó en espanto y en cólera y en odio y en
dolor nuevamente. Soad estaba muerta. El hijo sumergido en una sopa de vísceras
y sangre. Tripas y bracitos, sangre y pedacitos de persona; que alguna vez hubiera
podido alcanzarle su porción de sardina, como la otra hija que yacía por allí,
en aquel infierno.
Zahavy llevó sus
manos a la cabeza, tiró de su cabello con fuerza y comenzó a gritar como nunca
lo había hecho. Aullaba como lobo la pérdida irreparable. La pérdida de todo.
Sus hijos, su esposa, su alma. Una descarga, como un rayo, lo tornó a su
cuerpo. Estaba frente al reo. Zahavy temblaba. El hombre no. Zahavy sollozaba.
El hombre lo miraba sin mirar. Sin amenaza. Sin sudor. Sin hedor. Respiraba, se
mantenía en pie, pero más nada. Era una concha vacía. No tenía alma.
El militar dio un
paso atrás. Sacudió su uniforme. Regresó a su escritorio mientras impartía un
par de órdenes a sus hombres. Denle algo
de comer, ropa limpia. Quítenlo de mi vista. Llévenlo a donde estaba. (No puedo
tolerar esto que siento.) Es solo un pescador. Que regrese a su… casa. Esperó
el sonido de la puerta cerrarse tras los soldados. El corazón estrangulado por la tristeza.
Zahavy se buscó en el espejo. Alisó algunas hebras plateadas que asomaban entre
su cabello oscuro, extraño, no las
recordaba, pero no era eso. Se
buscó una vez más en el reflejo. Esta vez miró profundo, con detenimiento,
hasta que el cerebro borró el rostro del cristal y penetró en lo más hondo de
su esencia. Retiró, avergonzado, el espejo. Derrumbó los hombros, apoyó la
cabeza entre las húmedas palmas de sus manos… y lamentó el encuentro.
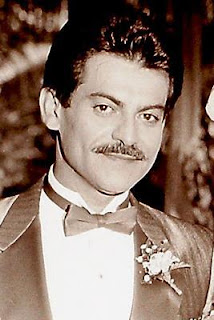
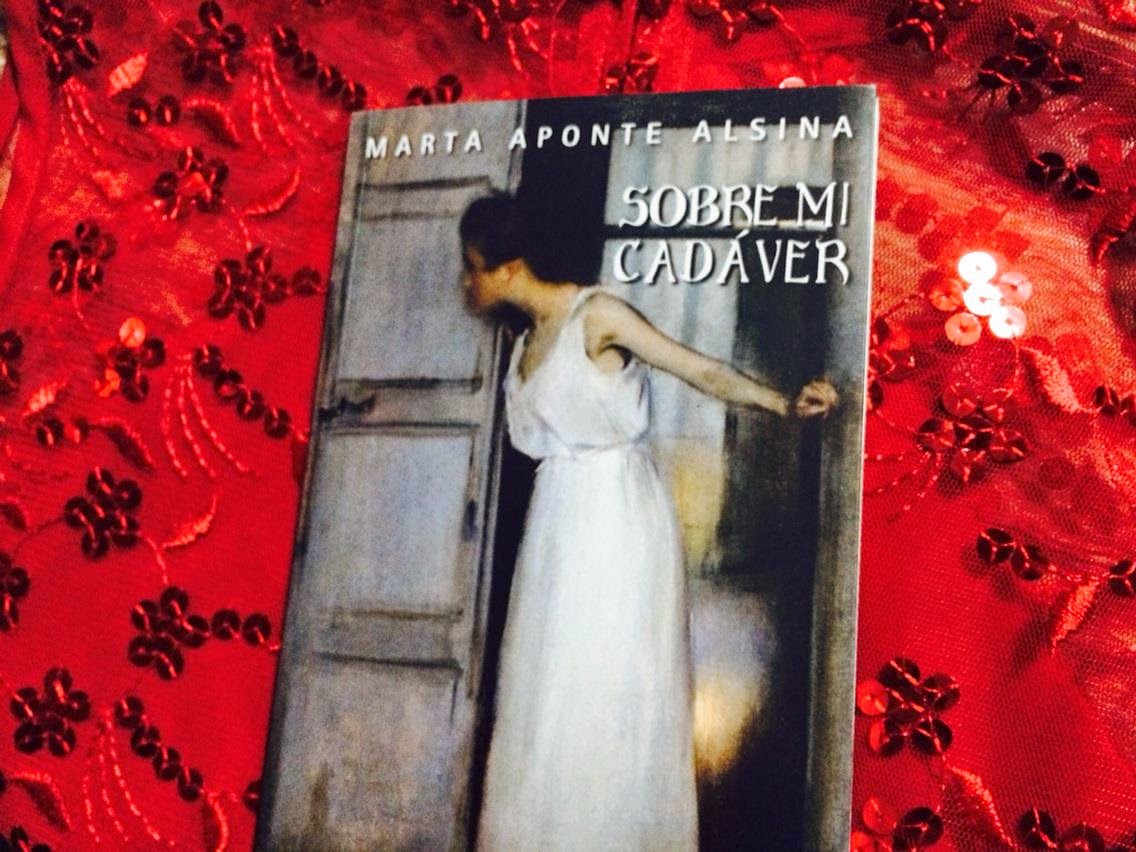

Comentarios